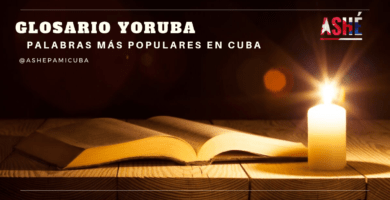«Cuando Orula te escoge, toma su mano porque… Orula nunca se equivoca»
Aquel domingo parecía iba a ser el más negro en el barrio» Los Matungos», nadie se atrevía a intervenir, porque todos sabían que entre Ruperto y Gerardo no había otro final más que la sangre y la muerte. El destino de aquellos hombres: blanco el primero, negro el segundo, vivía sentenciado desde hacía meses en la sabrosura candente provocada por el contoneo de las caderas más sensuales de la ciudad: las caderas de la mulata María, conocida popularmente como «La candela».
Para cuando la policía llegase la tragedia se habría consumado, en la cabeza de esos dos hombres solo un pensamiento reinaba con absoluta certeza: _ «Esa hembra es mía.»__, y cada cual defendía su derecho sobre aquella mujer, que los tenía hechizados hasta el punto de convocarlos a la guerra. Hacía falta un milagro, algo o alguien capaz de encontrar la paz entre dos adversarios irreconciliables.
__«Si viniera ella… «__, decía Juan, __«Si apareciera… «__, murmuraba Josefa, __«¿Dónde estará…?»__, rezaba Pedro, y así, de una manera u otra, todos la llamaban con el pensamiento, y cuando el pensamiento de un barrio es parejo, el milagro sucede.
La vieron llegar con su andar elegante y pausado, como si la prisa fuese enemiga de la cordura y el éxito. Una emoción compartida inundó la mente colectiva de la vecindad, que interiormente gritó su nombre:
__ ¡Margarita! __
Una señora común y a la vez distinguida por un aura especial, así era Margarita, más allá de su inteligencia, ese poder natural para refrescar cualquier cabeza violenta, vino a dominar aquel escenario bélico. Sin pedir permiso se plantó entre Ruperto y Gerardo, estiró los brazos tocando el pecho de cada uno y nada más, la magia buena penetró en ellos, dejándolos quietos, casi estáticos, mientras con la mirada fulminaba la actitud burlona de María que, incapaz de sostenerla, optó por encerrarse en su cuarto muerta de miedo.
Nunca nadie supo qué palabras sanadoras empleó Margarita para aplacar la ira de aquellos dos contendientes, pero el resultado habló por ellas. Desde ese día, Ruperto y Gerardo mantuvieron una bonita relación que con el tiempo se transformó en amistad sincera, cuando la barriga de María se hinchó como globo, ninguno cuestionó la paternidad del otro, cuando el bebé nació, ambos se ocuparon de proveerle, y cuando La candela le meneó las caderas a un turista francés, ganando una visa permanente y prohibida para recién nacidos, a la torre Eiffel, se convirtieron, más que por ley, por amor compartido, en los tutores de aquel pequeño mestizo, tan parecido a uno como al otro.
No, esas palabras jamás se conocieron, pero no hacía falta, porque si venían de la voz de Margarita, entonces estaban acuñadas con «La mano de Orula», lo sabían los creyentes como Juan, a quien años atrás aconsejó no usar más ese jabón medicinal si quería encontrar a su gran amor, y en cuanto lo cambió conoció a Rosita, su gordita querida, también lo sabían los incrédulos como Josefa, empeñada en llegar a los cien años y que a escondidas no ha dejado un solo día de tomarse aquel jarabe de hierbas recomendado de manera casual, ni qué decir de los fanáticos como Pedro, incapaz de definirse por una religión, pero atento siempre a cada detalle dejado por la dama vestida de verde y amarillo para, como le gusta decir: robarle un poco de suerte y tener mejor vida.
Aquel domingo, en el barrio Los Matungos, la sangre no pintó las paredes, al contrario, marcó el comienzo de un nuevo aire en las vidas de sus habitantes, más felices y plenos, en parte gracias a la influencia invisible de Margarita, que, con la sencillez de siempre, no duda en rechazar cualquier elogio diciendo:
__ «Solo el cielo conoce quienes se salvarán.» __
Y aunque nadie entiende esa frase, no importa, todos celebran tenerla consigo como un amuleto protector e imán de buenas vibras, ella no dice nada, en silencio disfruta la alegría de aquel que también es su barrio, revelando para sus adentros el significado de esas palabras tan importantes, porque encierran el nombre de quien se considera el primer profeta de la religión Yoruba: Orula.
«Apetebí«, así llaman a las mujeres consagradas con la mano de Orula.
Conoce otras Historias sobre los Orishas y sus devotos:

Crónica 14: El Orisha Abita y la disyuntiva de un Santero

Crónica 13: Osun, fiel custodio del destino de Rosa María

Crónica 12: Changó y la promesa de Conrado «Siete Rayos»

Crónica 11: El encanto de Agayú, el volcán que arrasa con todo

Crónica 10: El ladrón de tumbas y la patrona Oyá, orisha muertera

Crónica 9: Margarita la sabia, la Apetebí de Orula

Crónica 8: Mantén un corazón puro y Obatalá guiará tu cabeza

Crónica 7: Las tres ofrendas a Yemayá, quien bendice y castiga
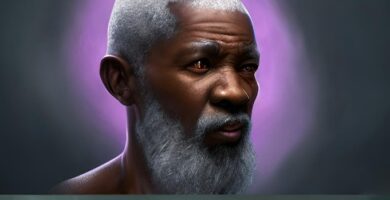
Crónica 6: El secreto de Lorenzo y su fe a Babalú Ayé, el milagroso

Crónica 5: La competencia «Confía, las flechas de Ochosi te guían»

Crónica 4: La leyenda del herrero asesino, el hijo de Oggún

Crónica 3: El poder de Oshún es increíble y milagroso, ¡confía!

Crónica 2: No maltrate a los niños, Elegguá te está mirando